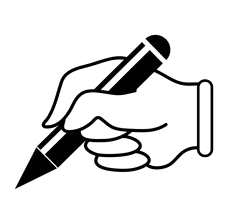Capítulo 120
La humillación se apoderó de Roberto como un veneno que recorría sus venas, oprimiendo su garganta y nublando sus pensamientos. Sus dedos se crisparon mientras la impotencia y la frustración se arremolinaban en su interior, amenazando con desbordarse en cualquier
momento.
Aquella marca rosada en el cuello de Anaís, indiscutible evidencia de un beso apasionado, era una burla directa a sus sentimientos. La realidad lo golpeaba con brutal claridad: ella había pasado la noche en la villa de Efraín. El significado de esa intimidad compartida lo estaba destrozando por dentro.
La furia debería ser su emoción dominante, pero el pánico se había apoderado de cada fibra de su ser. Sus labios temblaban incontrolablemente mientras su respiración se volvía cada vez más errática, como la de un animal acorralado.
Anaís, cubriendo su cuello con un gesto casual, le respondió con una indiferencia que solo sirvió para hundirlo más en su desesperación.
-Fue una picadura de mosquito -declaró ella con naturalidad-. ¿Por qué te pones así?
La confusión genuina en su mirada sugería que realmente no comprendía la magnitud de su alteración.
-¿Ah, sí? -espetó Roberto con amarga ironía-. ¿A quién pretendes engañar con eso?
Años de experiencia con Bárbara le habían enseñado a reconocer estas señales. La suavidad de la marca revelaba la delicadeza del momento íntimo, lo cual solo aumentaba su tormento.
Sus ojos, inyectados de sangre por la rabia, se clavaron en Efraín, quien mantenía una expresión imperturbable que solo sirvió para avivar su furia.
-Efraín…
El aludido levantó la mirada con una serenidad que rayaba en la indiferencia.
-¿Se te ofrece algo?
Roberto se mordió los labios con tanta fuerza que casi se hace sangre. La intimidante presencia de su primo lo obligó a desviar su frustración hacia un blanco más vulnerable.
-¡No tienes vergüenza, Anaís! ¡Ninguna vergüenza!
La paciencia de Anaís comenzaba a agotarse, sus ojos brillando con indignación.
-¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco o qué? Ya te dije que fue un mosquito–protestó ella—. La gente malpensada ve maldad hasta donde no la hay.
En ese momento, comprendió que Roberto imaginaba una relación entre ella y Efraín.
“¡Qué ridiculez!“, pensó, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido inesperado.
Una risa suave y melodiosa, como el murmullo de un arroyo cristalino, llenó el espacio. Anaís se quedó paralizada al percatarse de que provenía de Efraín. El habitualmente serio
empresario ahora mostraba una sonrisa que alcanzaba sus ojos, transformando por completo su rostro.
-Tienes razón -intervino él con suavidad-. La gente malpensada ve maldad en todas partes.
Un súbito malestar se apoderó de Anaís cuando sus miradas se encontraron. La sonrisa persistente de Efraín solo intensificó su incomodidad, consciente de las conclusiones que Roberto estaba sacando.
Efraín, sin añadir más, maniobró su silla de ruedas hacia su oficina.
El suave clic de la puerta al cerrarse pareció amplificar el silencio que se apoderó del piso. Los empleados permanecían inmóviles, absortos en el drama que se desarrollaba ante sus ojos.
Roberto, liberado de la presencia intimidante de su primo, dejó que su rabia contenida explotara.
-¡Anaís! ¿Me tomas por idiota o qué? ¡Qué descarada eres!
Los testigos de la escena, ajenos a la verdadera identidad del supuesto amante, observaban con una mezcla de fascinación y vergüenza ajena.
Anaís, agotada de tanto teatro, tomó asiento en su escritorio.
-Si ya terminaste, te pido que te vayas. Tengo pendientes que resolver.
La frialdad de su respuesta fue como sal sobre la herida abierta de Roberto. El pánico se apoderó de él, nublando su juicio. En un arranque de desesperación, se inclinó bruscamente hacia ella, intentando robarle un beso.
Con reflejos agudizados por la indignación, Anaís se echó hacia atrás, trastabillando. Al recuperar el equilibrio, barrió su escritorio con un movimiento furioso, lanzando una lluvia de documentos sobre él.
-¡Roberto, si perdiste la razón, búscate un psiquiatra! ¡Deja de montar escenas aquí!
El rostro de Roberto ardía, no solo por la vergüenza sino por un dolor más profundo que se manifestaba en las lágrimas que comenzaban a nublar su visión.