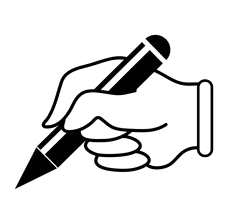Capítulo 247
Anaís se deslizó al interior del auto, el pulso aún desbocado por el torbellino que Efraín había desatado en ella minutos antes. El aire acondicionado apenas lograba calmar el calor que le subía por el cuello, y un leve temblor recorría sus manos al aferrarse al volante.
“Efraín siempre ha sido un enigma, un hombre de gestos calculados. Seguro no fue su intención asustarme tanto” se dijo, buscando apaciguar el remolino de sus pensamientos mientras se masajeaba las sienes con dedos inquietos.
Había sido solo una coincidencia desafortunada: toparse con él en un instante de fragilidad, cuando su cuerpo cedió al hambre. Sin embargo, el susto había calado hondo, dejándole la espalda pegajosa de sudor y un nudo en el estómago.
Con un suspiro entrecortado, extrajo el celular del bolsó y marcó el número de Z una vez más. El tono resonó inútilmente en el vacío; no había respuesta. La incertidumbre la carcomía: ¿había Damián atrapado a Z o era solo un juego más de su mente paranoica? No estaba dispuesta a apostar con esa duda.
Tras indagar un poco, obtuvo la dirección de Damián y puso el auto en marcha, avanzando con cautela hacia su destino. Pero al llegar, un rumor la golpeó como un balde de agua: Damián ya no estaba ahí. Se había dirigido a la residencia de la familia Lobos.
En la cabeza de Damián, el tablero ya estaba listo: Efraín había caído, y el caos pronto envolvería a los Lobos. El anciano, desesperado, tendría que nombrar un nuevo heredero. Y él, Damián, o su hermano menor, Andrés, serían los únicos candidatos viables. Roberto, ese desastre ambulante, había sido descartado por el patriarca desde hacía años; un inútil en quien nadie confiaba.
Solo quedaban él y Andrés. Con su hermano perdido en el extranjero, ajeno a las noticias, Damián veía la oportunidad cristalina: era el momento de deslumbrar al abuelo y reclamar lo que, en su mente retorcida, siempre debió ser suyo.
-Ja, ja, ja, ¿en serio Efraín cayó tan fácil? ¡Qué ridículo! El gran señor vencido por una mujerzuela. Ese lugar de heredero siempre fue mío, y el abuelo, con su favoritismo ciego, nunca lo vio–se regodeó Damián, incapaz de reprimir la sonrisa que le trepaba por el rostro, una mezcla de triunfo y burla que ansiaba gritar a los cuatro vientos.
Entró a la casa de los Lobos con el pecho inflado, la alegría desbordándose en cada paso. Pero entonces, como un relámpago en plena tormenta, sus ojos encontraron a Efraín: vivo, sereno, compartiendo una bebida con el anciano. El mundo se le vino abajo. Sus piernas flaquearon, y sin poder evitarlo, cayó de rodillas, el rostro pálido como si un espectro lo hubiera atravesado.
El anciano arqueó una ceja, desconcertado por el despliegue.
-¿Qué te pasa, Damián? ¿Desde cuándo te volviste tan reverente?
Damián apenas pudo alzar la vista hacia Efraín, que, desde su silla de ruedas, sorbía su bebida con una calma exasperante, como si el universo entero le fuera indiferente.
Mil preguntas giraban en su cabeza como un torbellino. Dos horas atrás, había escuchado a Anaís al borde del colapso por teléfono; su pánico no podía ser actuado. El veneno que él mismo había preparado era letal, una obra maestra imposible de contrarrestar. ¿Cómo, entonces, estaba Efraín ahí, intacto, mirándolo con esa tranquilidad burlona?
Un sudor helado le empapó la espalda, y sus labios temblaron sin control. El anciano, al notar su debacle, frunció el ceño aún más.
“¿Qué carajos le pasa a este? Los Lobos no se derrumban así” pensó el viejo, disgustado por la fragilidad expuesta.
Damián se pasó una mano temblorosa por la frente, esquivando la mirada de Efraín. No sabía cuánto conocía su primo, y eso lo aterraba. Quería huir, escapar de esa casa que de pronto se sentía como una jaula. Pero entonces, un sonido seco lo paralizó: Efraín había movido una pieza en el tablero de ajedrez que compartía con el anciano.
Esa simple acción lo redujo a nada. Se sintió como un peón insignificante, atrapado bajo el dominio de una mente que siempre lo superaba. Efraín esbozó una leve sonrisa.
-Padre, yo también me retiro.
El anciano dejó escapar un suspiro.
-Tu salud apenas se está estabilizando. Ten cuidado.
-Sí–respondió Efraín, con esa cortesía impecable que siempre lo envolvía como un manto.
Maniobró la silla de ruedas con destreza y se acercó a Damián por la espalda. El leve chirrido de las ruedas fue suficiente para que Damián, ya al borde del colapso, diera un respingo y apresurara el paso hacia su auto. Incluso dentro del vehículo, su corazón galopaba desbocado. Por años había intentado eliminar a Efraín: asesinos a sueldo, trampas elaboradas, todo inútil. Efraín siempre emergía ileso, indiferente, como si los atentados fueran un juego infantil que no merecía su atención.
Aferró el volante con fuerza, los nudillos tensos, y aceleró con furia, decidido a confrontar a Anaís y arrancarle la verdad. Pero apenas avanzó unos kilómetros, un auto se cruzó en su camino. Pisó el freno a fondo; el golpe contra el volante le nubló la vista por un instante, y un zumbido llenó sus oídos.
Respiró hondo, aturdido, y cuando intentó abrir la puerta, una figura se acercó. Era Anaís. Damián se tocó la frente, una risa amarga escapándosele.
-Vaya, Anaís, qué atrevimiento el tuyo al venir hasta aquí.
Estaba a punto de rugirle amenazas, de jurarle que su familia pagaría, cuando ella, sin mediar palabra, sacó un bate de béisbol de detrás de su espalda y le asestó un golpe seco en la cabeza.
“¿Qué demonios? Esto es a plena vista, cerca de mi casa. ¿Se volvió loca? ¿No le teme a lo que puedo hacerle?” pensó Damián, la mente nublada por el dolor y la incredulidad.
Anaís lo arrastró fuera del auto con una fuerza que no le conocía y lo metió en su propio vehículo. Luego, con el ceño fruncido, marcó un número.
-Martínez, ¿cómo lidias con los que intentan hacerle daño al presidente Lobos?
Lucas, al otro lado de la línea, guardó silencio por unos segundos antes de responder con una calma inquietante.
-Ven a Bahía de las Palmeras.
Anaís arqueó una ceja, sorprendida, pero no dudó. Encendió el motor y, mientras conducía hacía Bahía de las Palmeras, le soltó a Damián toda la verdad sobre las medicinas que había intercambiado, su voz cargada de una mezcla de furia y satisfacción.